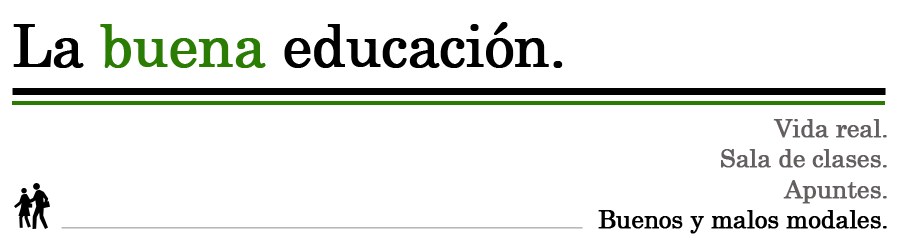Obdulio Varela: El reposo del centrojás
Por Osvaldo Soriano
 La Historia de vida, tal como se la conocía en el suplemento cultural de La Opinión, era una de las formas más difíciles del reportaje. Consistía en escuchar, ante un grabador, durante cinco o seis horas--tal vez más--, a un hombre o una mujer que reconstruían los mejores--o los más terribles--momentos de su existencia. Luego había que comprimir sin reducir, restituyendo a la vez el sabor del relato, el estilo narrativo del entrevistado. Carlos Tarsitano, Ricardo Halac, Julio Ardiles Cray y yo practicábamos el género en La Opinión. Esta entrevista me fue sugerida por Hermenegildo Sábat, quien ilustró en el diario casi todos los textos que contiene este volumen.
La Historia de vida, tal como se la conocía en el suplemento cultural de La Opinión, era una de las formas más difíciles del reportaje. Consistía en escuchar, ante un grabador, durante cinco o seis horas--tal vez más--, a un hombre o una mujer que reconstruían los mejores--o los más terribles--momentos de su existencia. Luego había que comprimir sin reducir, restituyendo a la vez el sabor del relato, el estilo narrativo del entrevistado. Carlos Tarsitano, Ricardo Halac, Julio Ardiles Cray y yo practicábamos el género en La Opinión. Esta entrevista me fue sugerida por Hermenegildo Sábat, quien ilustró en el diario casi todos los textos que contiene este volumen.
El 16 de julio de 1950, en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, nació una de las últimas leyendas del fútbol rioplatense; ese día, el imponente centromedio uruguayo Obdulio Varela silenció a 150 mil fanáticos que festejaban el gol brasileño en la final de la Copa del Mundo, convertido por el puntero Friaca. A los seis minutos del segundo tiempo, Brasil abrió el marcador alentado por las repletas tribunas del Maracaná, inaugurado especialmente para ese torneo. Entonces, todo Río de Janeiro fue una explosión de júbilo; los petardos y las luces de colores se encendieron de una sola vez. Obdulio, un morocho tallado sobre piedra, fue hacia su arco vencido, levantó la pelota en silencio y la guardó entre el brazo derecho y el cuerpo. Los brasileños ardían de júbilo y pedían más goles. Ese modesto equipo uruguayo, aunque temible, era una buena presa para festejar un título mundial. Tal vez el único que supo comprender el dramatismo de ese instante, de computarlo fríamente, fue el gran Obdulio, capitán--y mucho más--de ese equipo joven que empezaba a desesperarse.
Y clavó sus ojos pardos, negros, blancos, brillantes, contra tanta luz, e irguió su torso cuadrado, y caminó apenas moviendo los pies, desafiante, sin una palabra para nadie y el mundo tuvo que esperarlo tres minutos para que llegara al medio de la cancha y espetara al juez diez palabras en incomprensible castellano. No tuvo oído para los brasileños que lo insultaban porque comprendían su maniobra genial: Obdulio enfriaba los ánimos, ponía distancia entre el gol y la reanudación para que, desde entonces, el partido--y el rival--, fueran otros.
Hubo un intérprete, una estirada charla--algo tediosa-- entre el juez y el morocho. El estadio estaba en silencio. Brasil ganaba uno a cero, pero por primera vez los jóvenes uruguayos comprendieron que el adversario era vulnerable. Cuando movieron la pelota, los orientales sabían que el gigante tenía miedo.
Fue un aluvión. Los uruguayos atropellaban sin respetar a un rival superior pero desconcertado. Obdulio empujaba desde el medio de la cancha a los gritos, ordenando a sus compañeros. Parecía que la pelota era de él, y cuando no la tenía, era porque la había prestado por un rato a sus compañeros para que se entretuvieran. Llegó el empate. Los brasileños sintieron que estaban perdidos. El griterío de la tribuna no bastaba para dar agilidad a sus músculos, claridad a sus ideas. Las casacas celestes estaban en todas partes y les importaba un bledo del gigante. Faltaban nueve minutos para terminar cuando Uruguay marcó el tanto de la victoria. El mundo no podía creer que el coloso muriera en su propia casa, despojado de gloria.
Mire usted lo que son las cosas. Nosotros habíamos empatado con España dos a dos con un gol que yo hice sobre la hora, esos goles que salen de suerte; en el segundo partido le habíamos ganado a Suecia tres a dos, ahí no más. Los brasileños venían matando. Le habían marcado seis goles a los suecos y otra media docena a los españoles. Cuando fuimos a la final nadie dudaba de que ellos nos aplastarían. Tenían un cuadro bárbaro, eran locales y el mundo entero esperaba que ganaran el Mundial. Nosotros jugábamos, puede decirse, contra todo el mundo.
Eso, creo, debía darnos tranquilidad. Nuestra responsabilidad era menor. Recuerdo que un dirigente uruguayo lo llamó a Óscar Omar Miguez, el centroforeard del equipo, poco antes de salir a la cancha, y le dijo que estuviéramos tranquilos, que los dirigentes se conformaban si perdíamos nada más que por cuatro goles. Dijo que con llegar a la final ya debíamos estar satisfechos y se trataba ahora de evitar el papelón, de no tragarse una goleada muy grande.
Yo lo escuché y eso me indignó. Le dije: “Si entramos vencidos, mejor no juguemos. Estoy seguro de que vamos a ganar este partido. Y si no lo ganamos, tampoco vamos a perder por cuatro goles.”
Yo tenía treinta y tres años y muchos internacionales encima. Estaban listos si creían que nos iban a pasar por arriba así no más. Los otros muchachos del equipo eran jóvenes, sin mucha experiencia, pero jugaban bien al fútbol. Además, poco antes habíamos jugado contra los brasileños la copa Río Branco y les habíamos ganado cuatro a tres el primer partido; después perdimos dos veces por uno a cero, pero nos habíamos dado cuenta de que se les podía ganar. Ellos tienen mucho miedo de jugar contra los uruguayos o contra los argentinos.
Antes de salir a la cancha, el director técnico Juan López me dijo, como siempre, que yo debía dirigir, ordenar el equipo dentro de la cancha. Entonces, cuando íbamos para el túnel, les dije a los muchachos: “Salgan tranquilos. No miren para arriba. Nunca miren a la tribuna; el partido se juega abajo.”
Era un infierno. Cuando salimos a la cancha eran más de cien mil personas silbando. Entonces nos fuimos hacia el mástil donde si iban a izar las banderas. Cuando salió Brasil lo ovacionaron, claro, pero después mientras tocaban los himnos, la gente aplaudía. Entonces les dije a los muchachos: “Vieron cómo nos aplauden. En el fondo esta gente nos quiere mucho.”
Al juez no le di la mano. Nunca le di la mano a ningún árbitro. Lo saludaba, sí, lo trataba con respeto, pero la mano nunca. No hay que hacerse el simpático. Después la gente dice que uno va a chupar las medias del que manda en el partido.
En el primer tiempo dominamos en buena parte nosotros, pero después nos quedamos. Faltaba experiencia en muchos de los muchachos. Nos perdimos tras goles hechos, de esos que no puede errarlos nadie. Ellos también tuvieron algunas oportunidades, pero yo me di cuenta de que la no era tan brava. El asunto era no dejarlos tomar el ritmo demoledor que tenían. Si fracasábamos en eso, íbamos a tener delante una máquina y entonces sí que estábamos listos. El primer tiempo terminó cero a cero.
En el segundo tiempo salieron con todo. Ya era el equipo que goleaba sin perdón. Yo pensé que si no los parábamos, nos iban a llenar de goles. Empecé a marcar de cerca, a apretarlos, para tratar de jugar de contragolpe. Creo que fue a los seis minutos que nos metieron el gol. Parecía el principio del fin.
Le voy a contar algo que la gente no sabe. Todos vieron que yo agarraba la pelota y me iba para el medio de la cancha despacio, para enfriar. Lo que no saben es que yo iba a pedir un off-side, porque el linesman había levantado la bandera y después la había bajado antes de que ellos hicieran el gol. Yo sabía que el referí no iba a atender el reclamo, pero era una oportunidad para parar el partido y había que aprovecharla. Me fui despacio y por primera vez miré para arriba, al enjambre de gente que festejaba el gol. Los miré con bronca, lleno de bronca y los provoqué. Tardé mucho en llegar al medio de la cancha. Cuando llegué, ya se habían callado. Querían ver funcionar a su máquina de hacer goles y yo no la dejaba arrancar de nuevo. Entonces, en vez de poner la pelota en medio para moverla, lo llamé al referí y pedí un traductor. Mientras vino, le dije que había off-side y qué sé yo, había pasado por lo menos otro minuto. ¡Las cosas que me decían los brasileños! Estaban furiosos. La tribuna chiflaba, un jugador me vino a escupir, pero yo, nada. Serio no más.
Cuando empezamos a jugar de nuevo, ellos estaban ciegos, no veían ni su arco de furiosos que estaban; entonces todos nos dimos cuenta de que podíamos ganar el partido.
¿Cómo conseguimos eso? Es que el jugador tiene que ser como el artista: dominar el escenario. O como el torero, dominar el ruedo y al público, porque si no, el toro se le viene encima. Uno sabe que en una cancha extraña no lo van a aplaudir, por más que haga buenas jugadas. Entonces tiene que imponerse de otra manera, dominar al adversario, al público y a sus mismos compañeros. Claro, yo había jugado un millón de partidos en todas partes, en canchas sin tejido, sin alambrado, a merced del público, y siempre había salido sanito. ¡Cómo me iba a achicar ese día en el Maracaná, que tenía todas las seguridades! Ahí yo tenía que dominar, porque tenía todas las facilidades y sabía que nadie podía tocarme.
Cuando hicimos el segundo gol, que lo hizo Gigghia (el primero lo convirtió Schiaffino), no lo podíamos creer. ¡Campeones del mundo, nosotros, que veníamos jugando tan mal! Al terminar el partido estábamos como locos. En Brasil había duelo. Los cajones de cañitas voladoras flotaban en el mar. Era una desolación.
Esa noche fui con mi masajista a recorrer boliches para tomar unos chopps y caímos en lo de un amigo. No teníamos un solo cruzeiro y pedimos fiado. Nos fuimos a un rincón a tomar las copas y desde allí mirábamos a la gente. Estaban llorando todos. Parecía mentira; todo el mundo tenía lágrimas en los ojos. De pronto veo entrar a un grandote que parecía desconsolado. Lloraba como un chico y decía: “Obdulio no ganó el partido” y lloraba más. Yo lo miraba y me daba lástima. Ellos habían preparado el carnaval más grande del mundo para esa noche y se lo habíamos arruinado. Según ese tipo, yo se lo había arruinado. Me sentía mal. Me di cuenta de que estaba amargado como él. Hubiera sido lindo ver ese carnaval, ver cómo la gente disfrutaba con una cosa tan simple. Nosotros habíamos arruinado todo y no habíamos ganado nada. Teníamos un título, pero ¿qué era eso ante tanta tristeza? Pensé en el Uruguay. Allí la gente estaría feliz. Pero yo estaba ahí, en Río de Janeiro, en medio de tantas personas infelices. Me acordé de mi saña cuando nos hicieron el gol, de mi bronca, que ahora no era mía pero también me dolía.
El dueño del bar se acercó a nosotros con el grandote que lloraba. Le dijo: “¿Sabe quién es ése? Es Obdulio”. Yo pensé que el tipo me iba a matar. Pero me miró, me dio un abrazo y siguió llorando. Al rato me dijo: “Obdulio ¿se vendría a tomar unas copas con nosotros? Queremos olvidar, ¿sabe?”. ¡Cómo iba a decirle que no! Estuvimos la noche chupando en los boliches. Yo pensé: “Si tengo que morir esta noche, que sea”. Pero acá estoy.
Si ahora tuviera que jugar otra vez esa final, me hago un gol en contra, sí señor. No, no se asombre. Lo único que conseguimos al ganar ese título fue darle lustre a los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ellos se hicieron entregar medallas de oro y a los jugadores les dieron unas de plata. ¿Usted cree que alguna vez se acordaron de festejar los títulos de 1924, 1928, 1930 y 1950? Nunca. Los jugadores que intervinimos en aquellos campeonatos nos reunimos ahora por nuestra cuenta todos los años el 18 de julio, que es la fecha patria. Los festejamos por nuestra cuenta. No queremos ni acordarnos de los dirigentes.
Yo empecé a jugar al fútbol en serio por una casualidad. Éramos doce hermanos, hijos de un vendedor de factura cerdo. Siempre fuimos muy pobres. Yo fui a la escuela tres años y tuve que largar para ir a vender diarios, primero, y después lustrar zapatos. Como lustrador sacaba seis pesos por mes en el año 32. Un día me invitaron a jugar un partido de barrio. Allá encontré a mi hermano que jugaba en el otro equipo. Al fin, cuando me estaba cambiando para salir a jugar, apareció el titular del equipo, que era el Tanque Amato, y no me pusieron. Entonces vino mi hermano y me dijo si quería entrar para ellos. Como ya había ido a jugar al fútbol, acepté. Ganamos y me quedé en el equipo.
Los muchachos me consiguieron un trabajo de albañil y yo me puse muy contento. Empecé a jugar en un club que intervenía en el campeonato de intermedia, que venía a ser como la primera B de ascenso ahora. Parece que andaba bien, porque un día me avisaron que me habían vendido al Wanderers por doscientos pesos.
Sin preguntarme nada, me vendieron como si fuera una bolsa de papas. Cuando me enteré fui a ver a los dirigentes del Wanderers y les pregunté: “¿Quién va a defender al club, el Deportivo Juventud o yo?”. Conseguí que me dieran los doscientos pesos. Ese día me compré de todo con esa plata. Cuando aparecí en cada mi madre no quería creer que me habían dado toda esa plata. Ella creía que yo andaba en malos pasos.
Es que cuando uno se cría en la calle, tiene dos caminos: aprende a defenderse con dignidad, como lo hice yo porque tuve la oportunidad, o se larga a cualquier cosa, como les pasa a otros que no tienen una chance.
A mí me fue tan bien que, cuando subimos, no bajamos nunca más. Debuté en el Wanderers contra River Plate y perdimos, pero después le ganamos a Bella Vista. Por fin, en el estadio Centenario jugamos contra Peñarol. Yo tenía enfrente nada menos que a Sebastián Guzmán, el maestro. Ellos tenían un cuadrazo, pero les ganamos dos a uno. No me lo olvido jamás. Estuve cuatro años en el Wanderers y en 1943 pasé a Peñarol por dieciséis mil pesos, una cifra récord para el pase de un jugador. Me quedé para siempre en Peñarol hasta 1955 que largué el fútbol.
Ahora estoy muy arrepentido de haber jugado. Si tuviera que hacer mi vida de nuevo, ni miro la cancha. No, el fútbol está lleno de miseria. Dirigentes, algunos jugadores, periodistas, todos están metidos en el negocio sin importarles para nada la dignidad del hombre. Yo siempre me lo tomé de la mejor manera. Cuando vinieron a sobornarme, no me enojé ni los saqué a patadas ni los denuncié. Les dije que no, que buscaran a otro con menos orgullo que yo. Yo siempre me guié por la filosofía simple que aprendí en la calle, allí se aprende todo; hay que vivir, cueste lo que cueste, vivir, y a cambio de eso hay que dejar vivir.
Muchas cosas me dolieron. Los periodistas se metieron en mi vida privada, me atacaron mucho durante la huelga de jugadores porque ellos le hacían el juego a los clubes. Yo decidí vivir mi vida y rompí con ellos. Desde entonces, me encapriché y me negué a salir en las fotos que tomaban al equipo en la cancha. Cuando mis compañeros me pedían que saliera, me ponía de costado y miraba para otro lado. Una vez los cronistas hicieron un planteo a Peñarol y el club me llamó para convencerme de que tenía que ser amable y salir en las fotos. Entonces les pregunté: “¿Para qué me contrataron: para sacarme fotos o para jugar al fútbol?”. Ahí se terminó el incidente. No quise saber más nada con dirigentes ni con periodistas que escriben lo que quieren los que mandan. Yo sé que hay que ganarse la vida pero no hay motivo para ensuciar a los demás. Por eso yo no volvería a acercarme a una cancha aunque me ofrecieran millones. A mí me castigaron mucho y no lo aguanto. Por eso le dije que si ahora tuviera que jugar una final, me hago un gol en contra. No vale la pena poner la vida en una causa que está sucia, contaminada. El que se sienta capaz, que lo haga. Algún día tendrá que rendir cuentas; entonces sabremos quién es quién y si valía la pena ensuciarse.